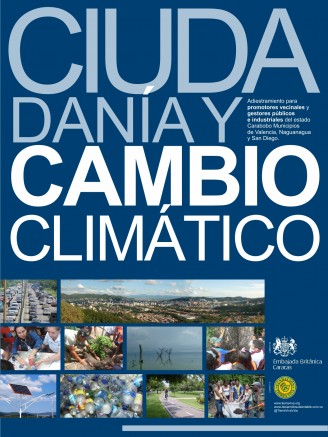¿Qué dice la Segunda Comunicación Nacional en Cambio Climático de Venezuela? Alejandro Luy
20/01/2018 Deja un comentario
En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Comunicación Nacional es el principal mecanismo de reporte que tienen los países miembros para presentar al mundo sus avances en la implementación de la Convención, incluyendo las acciones de mitigación y adaptación, así como los procesos divulgativos y educativos asociados.
A finales de 2017 y por ser país signatario de la Convención, Venezuela presentó la Segunda Comunicación Nacional en Cambio Climático (SCNCC) que según se manifiesta en el documento “muestra el compromiso y la voluntad del Gobierno Bolivariano de Venezuela, en cuanto a la necesidad planteada por las autoridades del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas (Minea), de divulgar ampliamente el conocimiento del tema del cambio climático en el país”.
Revisamos el resumen ejecutivo de la SCNCC y de allí extrajimos algunos elementos importantes para ser analizados en el contexto de la publicación y lo que esta significa en el compromiso del país con el cambio climático.
Un primer aspecto a considerar es el tiempo que se tomó la elaboración de la SCNCC. La Primera Comunicación de Cambio Climático de Venezuela fue publicada en 2005, por lo que debieron transcurrir 12 años para que se presentara esta nueva comunicación, aun cuando en diversas oportunidades las autoridades ambientales anunciaban su elaboración.
Lo anterior es especialmente notable porque la publicación frecuente de este documento es uno de los compromisos que tienen los países firmantes de la Convención. Así, México ha presentado 6 comunicaciones, mientras que Argentina, Chile, Colombia y Ecuador ya han presentado 3, y Bolivia ha elaborado dos, pero ya trabaja en la tercera.
Un segundo elemento está relacionado con la fecha del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, la raíz de este tipo de documentos, que se presenta en la comunicación. La Primera Comunicación partía del inventario de emisiones realizado en 1999, y esta Segunda Comunicación refiere los datos a 2010. Por tanto, estamos viendo “la fotografía” tomada hace siete años atrás, y con ella nos estamos mostrando al mundo y prevemos tomar acciones. Para hacer una analogía, es como si a Ud. le hubieran hecho un perfil sanguíneo hace 7 años, y con ese dato procedieran a medicarlo en el día de hoy. Lógicamente esto se interpreta como una debilidad al momento del análisis, especialmente para Venezuela que ha sufrido cambios significativos en temas como la producción agrícola y pecuaria, consumo energético, pérdida de superficie boscosa, producción petrolera al menos en los últimos 5 años.
Con esos datos, la SCNCC informa que a la emisión global del año 2010, estimada en 49.500.000 Gg CO2, la contribución de Venezuela fue de 0,49% (243.380 Gg CO2eq), “lo que la coloca dentro de la categoría de países de baja emisión, tanto a nivel global como regional”, aun cuando reconoce las emisiones totales del país aumentaron “en 37% en comparación al año 1999”.
En contraposición deja en claro que “en términos per cápita la emisión nacional se encuentra por encima de la media global”. Según la SCNCC la emisión per cápita en Venezuela es de 8,44 Mg de CO2eq, mientras que la media global es de 7,14 Mg CO2eq. Lo que no se menciona en la comunicación es que según la Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), para 2010, Venezuela tenía la emisión per cápita más alta de América Latina, y la tercera del continente americano sólo superada por Canadá y Estados Unidos de América.
Muy significativos para el análisis son las últimas dos secciones del resúmen ejecutivo. En la sección Obstáculos y necesidades específicas derivadas de la elaboración de la comunicación, se mencionan “algunas variables que inciden significativamente en las acciones que debe tomar el Estado venezolano para enfrentar el cambio climático, tanto en la eficiencia como en la eficacia de esas acciones”.
Al respecto señalan que “la preparación del Inventario de Gases de Efecto Invernadero, los análisis de vulnerabilidad para algunos sectores específicos priorizados en la presente comunicación, así como la identificación de acciones y medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, permitieron evidenciar que se presentan importantes barreras en aspectos relacionadas con la institucionalidad, la frecuencia en la elaboración de los inventarios y demás reportes, la disponibilidad de información, las capacidades técnicas nacionales y formación de recursos humanos, los recursos metodológicos y tecnológicos y el financiamiento nacional”.
Creo acertado decir que la expectativa de quienes nos preocupamos por el tema de Cambio Climático en Venezuela, es que surjan propuestas concretas y haya la apertura necesaria hacia todos los sectores del país (universidades, organizaciones no gubernamentales, sector privado) para romper dichas “barreras”.
Por último, en la sección Necesidades determinadas, la SCNCC señala que “se hace necesario impulsar y avanzar hacia la creación de una instancia nacional formal con competencia y funciones en la gestión del cambio climático, que articule las acciones de mitigación y adaptación desde el ejecutivo y comprometiendo todos los niveles de Gobierno, así como al sector privado”.
Además, establece que “es necesaria la formulación de una Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático y un Plan Nacional de Medidas de Adaptación y Mitigación”.
Ese conjunto de necesidades y sugerencias no causa ninguna sorpresa porque todas ellas han sido expresadas durante mucho tiempo por especialistas en diversos eventos y artículos, y es parte de las obligaciones del país como consecuencia de su participación en la Convención marco.
Esperamos que, a pesar de las observaciones a la SCNCC, se atienda con celeridad las necesidades expuestas y que las soluciones surjan de una convocatoria plural, no ideologizada, a especialistas miembros de la academia y de la sociedad civil, así como distintos sectores productivos privados de Venezuela.
Alejandro Luy
PS: El Portal de Desarrollo Sustentable está abierto a recibir aportes sobre el análisis de la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. Lo interesados por escribir a info@tierraviva.org